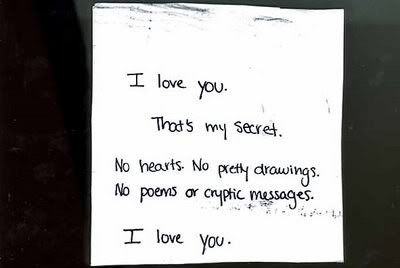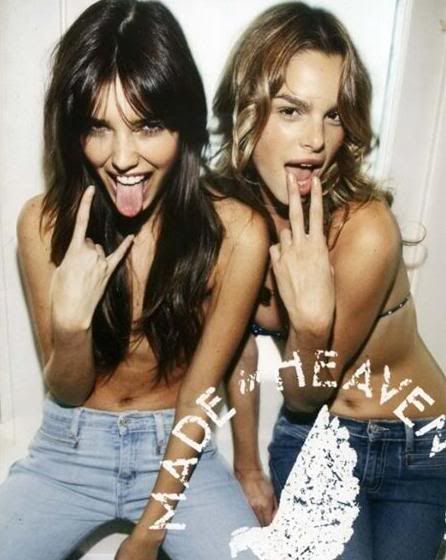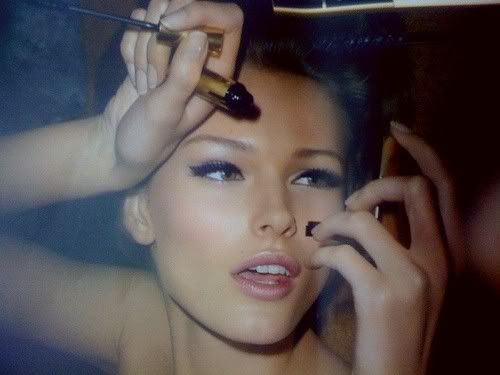Me gustaba porque era algo diferente.

Con doce años me acostumbré a tomar el urbano cuando volvía a casa después de las nueve.
Con catorce mi madre me dejó viajar en bus sola por primera vez de Coruña al pueblo donde paso los fines de semana.
Me encantaba porque me hacía sentirme independiente.

Con quince fui a Brighton. Tenía un bonobus pagado pero vivía en el centro, así que para amortizarlo un día cogí uno y me fui de compras a la otra punta de la ciudad.
Descubrí una zona preciosa, pero lo mejor sin duda fue el trayecto.

Desde el asiento delantero del piso superior, podía verlo absolutamente todo y en la soledad agradable de estar rodeada de gente desconocida, me puse a escuchar a los red hot y apoyé los pies en la ventanilla.
Fue una sensación de libertad maravillosa.
Era libre de horarios, ajena al tiempo. No podía hacer nada para ir más rápido, no tenía que pensar el camino. No tenía que soportar el soporífero monólogo de ningún taxista, ni pagar una millonada por culpa de los atascos.Aquellos buses tan limpios, que tan británicamente cumplían los horarios y con unos maravillosos sistemas de seguridad*, se convirtieron en un lugar de encuentro conmigo misma. Reflexionaba sobre aquel chico que me gustaba, sobre mis amigas, sobre la vida en general. Reflexionaba sobre mi comportamiento, sobre qué podía hacer para ser más feliz cada día.
Aprendí a saludar y dar las gracias a todos los buseros para que, si un día me retrasaba, esperasen por mí.
*había un número al que podías mandar un sms con el nº del bus en que te encontrabas si tenías problemas en el piso superior, primero lo recibía el conductor y, después, la policía, que iba directamente a la siguiente parada.

Con dieciseis fui a Malta.
Allí donde los autobuses parecen traídos de décadas pasadas, donde los conductores te engañan, los horarios mienten y muchas calles no están asfaltadas.
Allí donde para ir a cualquier parte tienes que pasar antes por la capital, Valetta, lo que alarga cualquier trayecto al menos media hora más. Allí en donde en lugar de timbres hay cuerdas y campanitas para hacer que el conductor pare, y salir así por la única puerta (siempre abierta) del auto. Allí donde puedes regatear los míseros céntimos que cuesta viajar de un punto a otro de la isla con una sonrisa y una frase agradable.
Allí donde nadie te garantiza un asiento, y los cuarenta grados de temperatura exterior se multiplican.
Aprendí a disfrutar no sólo del durante, sino también del antes; de la larga espera que al principio tanto me estresaba.
Me acostumbré a no suponer que llegaría a la misma hora que ayer, y olvidé intentar establecer una rutina.
Por la mañana iba a las siete para la parada, y esperaba a que llegase a las siete, las ocho, las nueve o cualquier hora intermedia. Desayunaba allí una ciruela, y la papelera se fue llenando de mis pack-lunch.
Por la tarde, al volver a casa, esperaba en Valetta sentada en la acera ardiendo, con las piernas cruzadas, el bolso y las carpetas en el regazo y un Marlboro light en la mano.
Con el traqueteo del bus de fondo, siempre escuchaba a Huecco. Y qué hago aquí, mirando al cielo, a diez mil quilómetros de tus besos... enfin, parecía escrita para aquel momento.

Me volví toda una experta en buses y, sobre todo, en buseros. Aquellos cascarrabias a veces xenófobos que se burlaban de ti en cuanto comprobaban que no hablabas maltés.
Aprendí a contestarles (en inglés, eso sí) con salidas tan ingeniosas como las suyas, a sonreírles y sacarle partido a mi nacionalidad (con los españoles había menos prejuicios) y mis últimos diez días en Malta no pagué ni un sólo ticket de autobus.